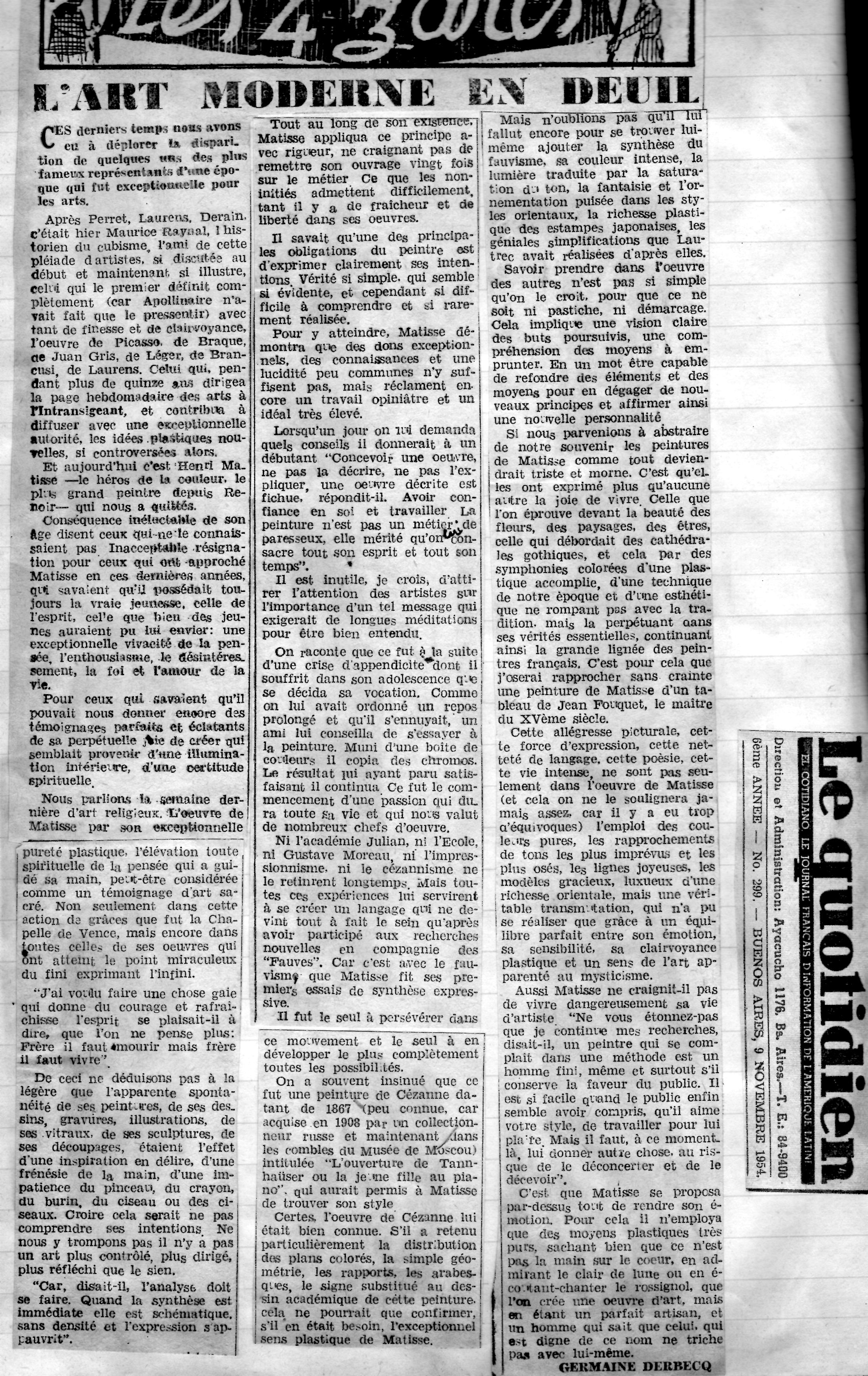LE QUOTIDIEN
9 de Noviembre de 1954
EL ARTE MODERNO DE DUELO
Por Germaine Derbecq
El arte moderno de duelo
Estos últimos tiempos hemos tenidos que sufrir la desaparición de unos de los más famosos representantes de una época que fue excepcional para el arte.
Luego de Perret, Laurens y Derain, ayer era Maurice Raynal, el historiador del Cubismo, amigo de esta pléyade de artistas, tan discutido al principio y ahora tan ilustre, quien fue el primero en definir completamente —ya que Apolinaire no había hecho más que presentirlo— con tanta fineza y clarividencia, la obra de Picasso, de Braque, de Juan Gris, de Leger, de Brancusi, de Laurens. Quien durante quince años dirigió la página mensual de arte en El intransigente, y contribuyó a difundir con una excepcional autoridad las nuevas ideas plásticas, tan controvertidas en ese entonces.
Y hoy es Herni Matisse —el héroe del color, el más grande pintor después de Renoir— que nos ha dejado.
Consecuencia ineluctable de su edad, dicen los que no lo conocían. Inaceptable resignación para los que eran cercanos a Matisse en sus últimos años, que sabían que poseía una eterna juventud, la del espíritu, la que muchos jóvenes podían envidiarle: una excepcional vivacidad de pensamiento, entusiasmo, desinterés, fe y amor a la vida.
Para los que sabían que podía darnos todavía testimonios perfectos y brillantes de su perpetua alegría de crear, que parecía provenir de una iluminación interior, de una certeza espiritual.
La semana pasada hablábamos de arte religioso. La obra de Matisse, por su excepcional pureza plástica, por la elevación espiritual del pensamiento que dirigió su mano, puede ser considerada como un testimonio del arte sagrado. No solamente en esta acción de elegancia que fue la Capilla de Vence, pero también en todas sus obras que alcanzaron el punto milagroso del finito expresando el infinito.
“Quise hacer una cosa alegre que aporte coraje y frescura de espíritu —le gustaba decir— para no pensar más: hermano, hay que morir, pero, hermano, hay que vivir”.
De esto, no deduzcamos a la ligera que la aparente espontaneidad de sus pinturas, de sus dibujos, de sus grabados, ilustraciones, vitrales, de sus esculturas, de sus collages, eran el efecto de una inspiración delirante, de un frenesí de la mano, de una impaciencia del pincel, del crayón, de la carbonilla, del cincel o de las tijeras. Creer esto sería no comprender sus intenciones. No nos equivoquemos, no hay un arte más controlado, más dirigido, más pensado que el suyo.
“Es que —decía él— el análisis debe hacerse. Cuando la síntesis es inmediata, es esquemática, sin densidad y la expresión se empobrece”.
A lo largo de su existencia, Matisse aplicó este principio con rigor, no temiendo volver a poner su obra veinte veces en la mesa de trabajo. Algo que los no iniciados admiten difícilmente cuanto más frescura y libertad hay en sus obras.
Él sabía que una de las principales obligaciones del pintor es la de expresar claramente sus intenciones. Verdad tan simple que parece tan evidente, y sin embargo tan difícil de comprender y tan rara de realizar.
Para lograrlo, Matisse demostró que, con dones excepcionales, con conocimientos y una lucidez poco común no era suficiente, sino que se requiere también un trabajo tenaz y un ideal muy elevado.
Un día se le preguntó qué consejos le daría a un principiante. ”Concebir una obra, no describirla, no explicarla, una obra descripta está arruinada —respondió—. Tener confianza en uno mismo y trabajar. La pintura no es un trabajo de perezosos, merece que le consagremos todo nuestro espíritu y todo nuestro tiempo”.
Es inútil, creo, llamar la atención de los artistas sobre la importancia de este mensaje que exigiría largas meditaciones para ser bien comprendido.
Cuentan que fue luego de una crisis de apendicitis que sufrió en su adolescencia que se dedicó a su vocación. Como le habían ordenado un prolongado descanso y se aburría, un amigo le aconsejó que intente con la pintura. Equipado con una caja de colores, copió cromos. Habiéndole resultado satisfactorio el resultado, continuó. Fue este el comienzo de una pasión que duró toda su vida y que nos valió una gran cantidad de obras maestras.
Ni la academia Julian, ni la Escuela, ni Gustave Moreau, ni el Impresionismo, ni el Cezanismo lo retuvieron mucho tiempo. Pero todas estas experiencias le sirvieron para crearse un lenguaje que no fue totalemente propio hasta haber participado a nuevas búsquedas en compañía de los fauvistas. Es efectivamente con el Fauvismo que Matisse hizo sus primeros intentos de síntesis expresiva.
Fue el único en perseverar en este movimiento y el único a desarrollar más completamente todas sus posibilidades.
Hemos a menudo insinuado que fue la pintura de Cézanne de 1867 —poco conocida, ya que fue adquirida en 1908 por un coleccionista ruso y ahora en el desván de un museo de Moscú— llamada Obertura de Tannhauser o la joven niña en el piano que habría permitido a Matisse encontrar su estilo.
Ciertamente, la obra de Cézanne le era muy conocida. Si retuvo particularmente la distribución de planos coloreados, la simple geometría, las relaciones, los arabescos, el signo sustituido al dibujo académico de esta pintura, esto no podría más que confirmar, si aún hiciera falta, el excepcional sentido plástico de Matisse.
Pero no olvidemos que le hizo falta todavía, para encontrarse con él mismo, agregar la síntesis del Fauvismo, sus intensos colores, la luminosidad traducida por la saturación del tono, la fantasía y la ornamentación agotada en los estilos orientales, la riqueza plástica de las estampas japonesas, las geniales simplificaciones que Lautrec había realizado basándose en ellas.
Saber tomar en las obras de los otros no es tan simple como uno cree, para que no sea una parodia o un plagio. Esto implica una visión clara de los objetivos perseguidos, una comprensión de los recursos utilizados. En una palabra, ser capaz de rehacer elementos y medios para extraer nuevos principios y afirmar de esta manera una nueva personalidad.
Si lográsemos extraer de nuestra memoria las pinturas de Matisse, ¡cómo se volvería todo triste y monótono! Es que expresaron más que cualquier otra la alegría de vivir. La que se experimenta ante la belleza de las flores, de los paisajes, de los seres, la que desbordaba de las catedrales góticas, y esto con sinfonías de colores de una plasticidad consagrada, con una técnica de nuestra época y con una estética que no rompe con las tradiciones, pero perpetuándola en sus verdades esenciales, continuando de esta manera la gran tradición de pinturas francesas. Es por eso que me animo a acercar sin temor alguno la pintura de Matisse con un cuadro de Jean Fouquet, el maestro del siglo xv.
Este júbilo pictórico, esta fuerza de expresión, esta nitidez del lenguaje, esta poesía, esta vida intensa, no están solamente en la obra de Matisse —y esto no será nunca suficientemente destacado ya que hubo demasiados equívocos—. Es el empleo de los colores puros, los acercamientos de los tonos más imprevisibles y más osados, las líneas alegres, los modelos con gracias, lujosos, de una riqueza oriental, pero que una verdadera transmutación pudo realizarse gracias a un equilibrio perfecto entre su emoción, su sensibilidad, su clarividencia plástica y un sentido del arte aparentado con el misticismo.
Por eso, Matisse no temía vivir peligrosamente su vida de artista. “No se sorprenda que continúe mis búsquedas —decía—, un pintor que se complace con un método es un hombre acabado, incluso y sobre todo si conserva la aprobación del público. Cuando el público finalmente parece haber comprendido que ama su estilo de trabajo, es tan fácil trabajar para darle el gusto. Pero es necesario, en ese momento, darle otra cosa, con el riesgo de desconcertarlo y de decepcionarlo”.
Lo que Matisse se propuso por encima de todo es devolverle su emoción. Para esto, empleó medios plásticos muy puros, sabiendo bien que no es la mano en el corazón, admirando el claro de luna o escuchando cantar un ruiseñor, que se crea una obra de arte, sino siendo un perfecto artesano. Y un hombre sabe que quien es digno de este nombre no hace trampa con él mismo.